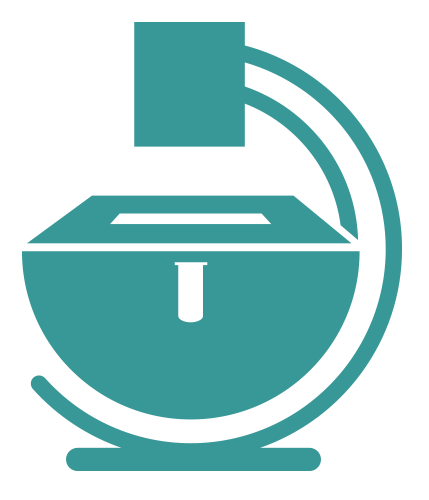|
|
Laboratorio Electoral | ∙ Nov 10, 2025 |
Los cambios para la revocación de mandato
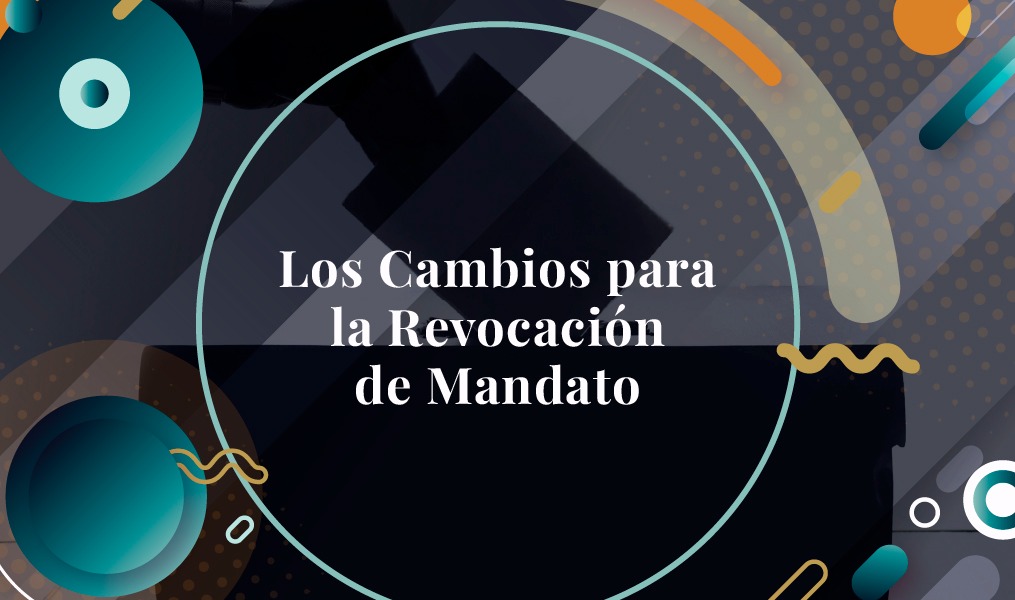
Desde el Laboratorio Electoral analizamos la propuesta de modificación del artículo 35 Constitucional relacionado con la realización de procesos de revocación de mandato. Al respecto resaltamos algunos puntos importantes y concluimos anticipadamente el posible uso político-electoral de este mecanismo cuyo origen y naturaleza deberían ser inminentemente ciudadano.
Las premisas sobre las que parte el proyecto responden a dos puntos concretos: aumento de la participación ciudadana en los procesos de democracia directa y uso eficiente de recursos. Ambos puntos serán analizados brevemente en este documento.
Participación ciudadana
Sobre el primer punto vale la pena mencionar que aunque la propuesta es lógica, y que la concurrencia efectivamente puede traer consigo un aumento considerable de la participación ciudadana en mecanismos de democracia directa, la realidad es que el historial frente al cual se compara esta premisa dista mucho de haberse dado en condiciones adecuadas. Incluso, si se analizan los dos mecanismos de democracia directa hechos en México hasta ahora, no vemos una disminución sino un aumento de la participación ciudadana, contrario a lo que argumenta el proyecto.
La propuesta de decreto revive el porcentaje de participación en los procesos de consulta popular de 2021 (7,11%) y de la revocación de mandato de 2022 (17,7%). Efectivamente en ambos procesos se observó una participación importantemente baja pero las razones para ello no pueden ser atribuidas exclusivamente a la no concurrencia con otro tipo de elecciones sino a condiciones reales que dificultaron su realización: falta de asignación presupuestaria a la autoridad electoral, falta de previsión y anticipación de los mecanismos, tiempo insuficiente para la preparación logística de ambos ejercicios y, por qué no, falta de familiaridad ciudadana con este tipo de procesos. A pesar de lo anterior, y contrario a lo que se argumenta a lo largo de todo el proyecto de decreto, dos ejercicios realizados en las condiciones antes mencionadas no son como tal un elemento suficiente para impulsar la concurrencia de procesos que, de inicio, se considerarían apartidistas, con mecanismos partidistas. Adicionalmente, vale la pena mencionar que hubo un aumento de más de 10% en la participación registrada entre uno y otro ejercicio, lo que podría decirnos que la ciudadanía empieza a familiarizarse y a construir cultura política relacionada con estos ejercicios.
Contrario a este argumento, podemos ver lo que sucedió con las elecciones judiciales, que fueron concurrentes con dos procesos electorales locales, uno en Durango y otro en Veracruz. La participación ciudadana en estas elecciones fue, a nivel nacional, en promedio de 12.96%. En las entidades donde hubo concurrencia, fue de 19.68% y 19.45% respectivamente, lo que no se tradujo en un aumento significativo de la participación ciudadana, y en cambio en hay entidades, como Coahuila, que a pesar de no tener concurrencia superó el 20%. Por supuesto que no podemos dejar de mencionar que las condiciones de esta elección fueron diferentes, pero también lo fueron los ejercicios de Consulta y Revocación mencionados en el proyecto, algo que no les impidió incluirlos en su análisis.
Eficiencia de recursos
Respecto del segundo argumento principal utilizado en este proyecto de decreto: eficiencia de recursos y economía de escalas, de nuevo, la lógica parece indicarnos que es una decisión necesaria. Sin embargo, no hay eficiencia suficiente que supla la falta de recursos, carga excesiva de trabajo y falta de previsión para la realización de cualquier elección en México.
Como bien se evidencia en el proyecto, tanto la consulta como la revocación “evidenciaron limitaciones operativas y de participación”, sin embargo omite incluir un análisis sobre por qué se dieron estas limitaciones: falta de recursos y tiempo suficiente de preparación de los mecanismos. No podemos obviar que tanto el INE como los OPLE han visto fuertes recortes presupuestales en los últimos años, estos recortes derivaron en limitaciones operativas y logísticas, y el tiempo insuficiente de preparación, previsto en la misma Constitución, así como el desconocimiento ciudadano de estos mecanismos, llevaron a una menor participación. No tenemos forma de saber qué hubiera pasado si, tan siquiera, se hubiera suplido uno de estos supuestos, por ejemplo, el de suficiencia presupuestaria. Seguramente habrían sido más los recursos invertidos en difusión y hubieran sido muchas más las casillas instaladas.
Es evidente la razón por la que no se dio presupuesto a la autoridad: el principio de austeridad. Sin embargo, la austeridad se ha traducido hasta ahora, y casi exclusivamente con determinadas instituciones y especialmente las electorales, en escasez presupuestaria. Es completamente loable y necesario promover la cultura política y brindar espacios de manifestación ciudadana como la revocación de mandato, pero también es necesario asegurar los recursos suficientes -sin despilfarro- para que todas las personas puedan participar.
Como se ha mencionado una y otra vez en los últimos años, las elecciones en México cuestan pero también, como bien mencionan en el proyecto de decreto y como se ha reconocido a nivel internacional, “el sistema electoral mexicano se apoya en una sólida cadena de confianza, integrada por elementos como el padrón electoral, la credencial para votar, los materiales electorales con medidas de seguridad, la participación de ciudadanos sin partido en las mesas directivas de casilla, la fiscalización de los recursos entre otros”. Es decir, las elecciones en México son confiables y sus resultados también, y lo son, en parte, por todas las medidas de seguridad y protocolos que se siguen para su realización. Flexibilizar estos mecanismos y arriesgar su integridad por falta de presupuesto solo puede resultar en menor confianza y pérdida de credibilidad del sistema. Ésa sin duda no es una consecuencia deseable.
Desde el Laboratorio entendemos los argumentos presupuestarios y sabemos que la lógica económica puede resultar adecuada. Sin embargo, no importa cuánto se busque economizar con la concurrencia electoral, si no se otorgan los insumos y cantidades necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema electoral, las condiciones en las que se realice cualquier mecanismo de participación o democracia directa van a seguir siendo subóptimas.
La evidencia comparada y el uso político-electoral
No podemos terminar este análisis sin ignorar el argumento político detrás de esta propuesta de reforma: impulsar la imagen de la persona titular de la presidencia durante las elecciones intermedias. La razón es porque actualmente es ilegal que cualquier persona funcionaria en su cargo aparezca durante procesos de campañas que no sean los suyos ni impulsando alguna candidatura; con esta modificación se abriría la puerta a que la presidenta impulsara las campañas de las candidaturas a la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y demás cargos que estarán en disputa en 2027.
Esto es contrario a lo que durante años se ha exigido de los presidentes de México, que se mantengan al margen de los procesos electivos que no sean presidenciales y eviten influenciar de alguna manera al electorado para votar por uno u otro partido, como sucedía en muchos gobiernos anteriores, y que tantas denuncias y cambios a la ley electoral trajeron consigo. Ésta es, además, una de las más grandes fallas que se han observado en las últimas tres elecciones en México, donde sistemáticamente se observó la aparición de funcionarios públicos en publicidad electoral. Adicionalmente, no podemos ignorar el efecto colateral que esto pueda traer cuando analizamos lo que sucede en otros países.
En el análisis comparado que hacen de cómo funciona la revocación de mandato en otros países de la región, no aclaran que comparan revocaciones de mandato locales con presidenciales o regionales. Incluso en los mismos ejemplos citados en el proyecto reconocen que en países pioneros como Suiza es un mecanismo de uso limitado por los efectos negativos que trae, y no mencionan que países como Perú o Ecuador han tenido fuertes crisis de gobernabilidad y control político, y que además en muchos países de la región no se permite la revocación de mandato a nivel presidencial o se eliminó por el uso político-electoral que se le daba, como en Perú.
Por último, prácticamente en todos los países citados y mencionados como referente, el proceso de revocación de mandato se da posterior a que se concluya la mitad del periodo por el que una persona fue elegida -el periodo de gobierno en América Latina va desde los 4 a los 5 años, con México como único país con un gobierno de 6 años. Adelantarlo al segundo año de gobierno prácticamente no da instrumentos ni información a la ciudadanía para saber cómo continuará el resto del sexenio y la somete, en caso de que el resultado sea favorable a la ratificación, a convivir con un gobierno 4 años más sin posibilidad de cuestionar o exigir rendición de cuentas. Esto es contrario a la naturaleza de la revocación.
Todo esto sin mencionar que no se prevén los recursos humanos, financieros ni de estructura para garantizar que la autoridad electoral tenga las herramientas, tiempo y capacidades suficientes para hacer frente a la concurrencia, como la proponen en 2027, no solo de elecciones políticas en casi todos los niveles, sino judiciales y, ahora de revocación de mandato. El INE y los OPLE tienen los conocimientos y la profesionalidad necesarias para estas tareas, pero no pueden hacer nada si los atan de manos.
Conclusión
Los argumentos desarrollados en el proyecto de revocación de mandato pierden fuerza cuando se revisan a detalle las premisas de las que parten. Nadie que se llame demócrata puede estar en contra de fomentar la participación. Nadie que conozca las finanzas de este país puede estar en contra de la eficiencia presupuestal. Eso no está a discusión.
Lo que se exige de esta comisión de puntos constitucionales, de las y los diputados, y de quienes más participen en este proyecto es que haya un análisis real sobre las necesidades y capacidades del sistema electoral mexicano, de la ciudadanía y del fortalecimiento de los ejercicios de participación y rendición de cuentas. En todo caso lo primero que se tiene que hacer es garantizar condiciones óptimas para que la autoridad electoral haga su trabajo, después generar los incentivos y las estrategias de comunicación suficientes y adecuadas para promover la participación ciudadana y después, o tal vez antes, evaluar si realmente los ejercicios que se han dado hasta ahora surgen del interés ciudadano por exigir rendición de cuentas o de ejercicios ciudadanos que pueden tener nombres diferentes, como ratificación de mandato.
Para terminar: no debemos olvidar que todos los cambios que se han hecho y se hagan al sistema electoral serán las reglas en las que alguna vez, quienes ahora son gobierno, sean oposición -como la historia reciente ha demostrado. La democracia es eso, constante cambio y constante incertidumbre. Analicemos bien los cambios y la incertidumbre a la que nos gustaría enfrentarnos.