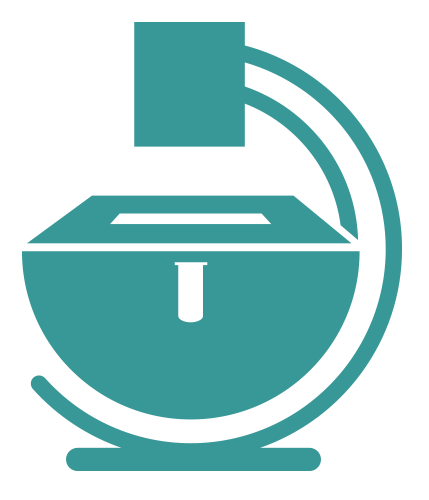|
|
Laboratorio Electoral | ∙ Ago 08, 2025 |
Comisión Presidencial para la Reforma Electoral: análisis del decreto
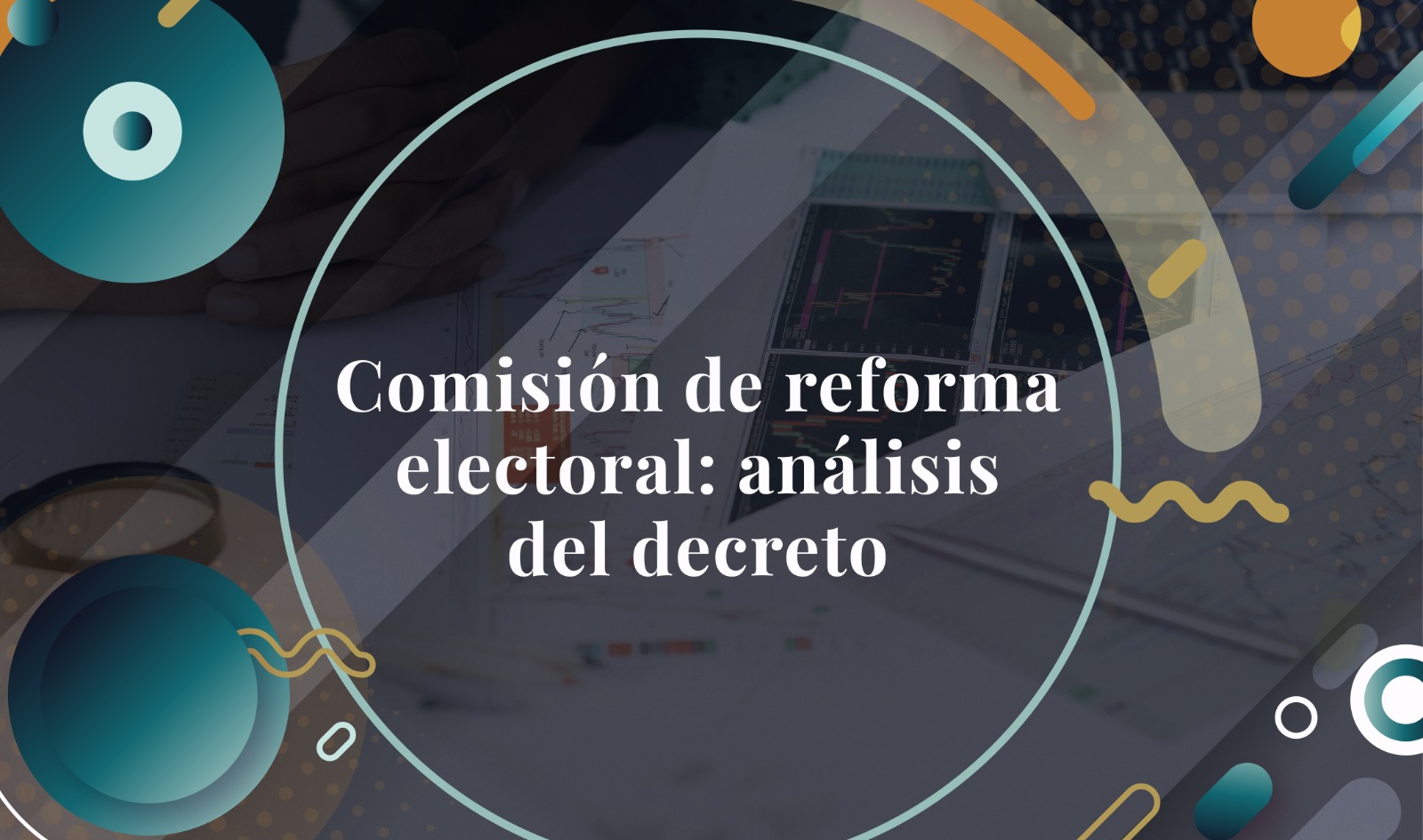
El lunes 4 de agosto se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que la titular del Poder Ejecutivo crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. La disposición legal parte de la premisa de que existe una transformación en todos los sectores socio-políticos y que el protagonista de esta evolución es el pueblo. Este acto administrativo, en principio inocuo, significa un punto de inflexión en la historia política reciente de México.
La conformación de esta Comisión monolítica, sin voces plurales ni perfiles técnicos expertos, rompe con el patrón histórico trazado en las reformas electorales anteriores, tanto en el fondo, pues si bien fueron gestadas por los gobiernos no menos cierto es que fueron impulsadas por reclamos legítimos de la entonces oposición, como en la forma, dejando de lado la construcción de consensos o pactos políticos. Con esto podrían echarse para atrás años de aprendizajes y avances, sin garantías de mejoras en las verdaderas áreas de oportunidad del sistema electoral mexicano.
La reforma de 1977
Los antecedentes de las reformas más trascendentales en la materia electoral los encontramos en 1977, con la reforma que abre el sistema de partidos políticos y que se ha considerado como el evento fundacional del sistema político que nos rige. Esta reforma deviene de la falta de una oposición competitiva en la elección presidencial de 1976 que hiciera frente a la candidatura única del PRI, generando con ello una crisis de legitimidad para el régimen del partido hegemónico.
La reforma construyó gradualmente un nuevo sistema con la participación de la oposición. Si bien la idea no era la democratización inmediata, a su estilo, incentivó la participación de organizaciones políticas en las elecciones, como una manera de canalizar el descontento y, a la vez, legitimar al propio sistema. Gracias a esta reforma se introdujo la figura de la representación proporcional en la Cámara de Diputados, a la cual llegaron actores políticos de diversas corrientes distintas, fomentando el pluralismo, mientras el régimen no perdía el control de los procesos electorales, al presidir la Secretaría de Gobernación la Comisión Federal Electoral.
Si bien esta reforma se construye desde la élite, responde a una debilidad del sistema, a diferencia de la actual que se presenta tras un impulso de la administración del expresidente López Obrador como consecuencia de poseer la mayoría legislativa. Vemos que, mientras a finales de los 70 se buscó incluir a la oposición de manera controlada para redefinir a un sistema agotado, en 2025 se publica un decreto que, hasta ahora, parece ser la antesala de una redefinición completa del marco democrático a la medida de una sola visión, sin tomar en cuenta a la oposición, fundamentando este actuar en el capital político de una victoria electoral, adicionada de la construcción de una mayoría calificada que pende de un par de votos, al menos en el Senado.
La ciudadanización de las elecciones
Las polémicas elecciones de 1988 tuvieron como consecuencia no solo el afianzamiento de la izquierda, sino la presión constante de este sector y de la sociedad civil que, más politizada que la de la década anterior, obligó constantemente al gobierno a ceder espacios y propiciar con ello cambios estructurales. Quizá el más importante de ellos fue la exigencia de la ciudadanización de la autoridad electoral, transformando a la Comisión Electoral en un Instituto Federal Electoral, que gradualmente fue concediendo posiciones gubernamentales en su organigrama en favor de la ciudadanía, lo que derivó en un árbitro imparcial en su ejercicio.
Las reformas entre 1990 y 1996, que se pueden considerar como las más “legitimadoras” fueron el producto de, por lo menos, tres factores: la presión sistemática de la oposición, una negociación política real y la voluntad manifestada desde los gobiernos para conceder esos espacios, factores que, al menos en el presente, no se vislumbran, al pretender centralizar el proceso de reforma en el Poder Ejecutivo.
La reforma que viene y la creación de una Comisión gubernamental
Habitualmente, tras una elección, sobreviene un periodo en el que se vuelve necesaria la evaluación del proceso electoral materializada en una reforma que, en su mayoría, han adquirido un carácter de progresión. Las reñidas y polarizadas elecciones presidenciales de 2006 estuvieron marcadas por la intervención de personas servidoras públicas y de grupos de presión en el proselitismo, en la inequidad en el acceso de los medios de comunicación, y una ineficiente fiscalización de los gastos de campaña. A raíz de ello, legisladores de diversos partidos políticos consensuaron una reforma para corregir las lagunas legales. A diferencia de la actual, esa reforma surgió del Congreso, enfocándose en el diseño de reglas más estrictas y eficaces, fortaleciendo la autonomía de la autoridad electoral.
En estos emblemáticos casos, el proceso de las reformas electorales mostró un peculiar patrón: las reformas trascendentales provienen de ciclos electorales que, a su conclusión, quedaron marcados por crisis de legitimidad que devinieron en las modificaciones de las reglas del juego. La reforma que se pretende actualmente no es una reacción inmediata a una problemática, sino una acción motivada por un triunfo electoral abrumador: en lugar de buscar una legitimidad a través de modificaciones a la ley, se busca adaptar la ley a una legitimidad ganada en las urnas.
La creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral constituye un acto legal, pero que se distancia de la inercia con la que se conducía la incipiente democracia mexicana. Su motivación y la estructura que conforma su composición revelan una estrategia política, que viene desde el sexenio anterior, y que se aleja de los consensos. Parte de la premisa de una evidente transformación en la que el protagonista es “el pueblo”, y que para su efectividad se requiere de una serie de reformas constitucionales, principalmente con el objeto de reconocer nuevos derechos sociopolíticos, como la participación ciudadana en la elección de personas juzgadoras.
Se trata de una Comisión creada desde el gobierno, con perfiles afines y con escasa o nula experiencia en la materia electoral, la cual además carece de propósitos claros y definidos.
La creación de comisiones especiales no es ajena en el ámbito político. La propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta al Ejecutivo para constituirlas con el fin de crear grupos de trabajo para funciones de investigación del que deriven propuestas. Si bien esto es admisible, la crítica ronda en que, para una reforma de tal envergadura, la arena natural del debate político tendría que ser el legislativo, con la participación de todas las fuerzas políticas representadas, buscando consensos.
Los objetivos, según el propio documento, son “convocar al pueblo a expresarse” y “elaborar propuestas sobre la reforma electoral” sin especificar si se tratará, en el mejor de los casos, de una consulta amplia que, sin embargo, podría en la redacción de la propuesta final por un grupo cerrado de personas servidoras públicas afines al gobierno en turno. Los términos que conocemos hasta ahora no nos permiten asumir un panorama favorable.
La justificación se encuentra en la propia narrativa. No es en la necesidad de corregir una falla sistémica ni la resolución de una crisis que aqueje a la dinámica electoral, sino la validación popular de un proyecto político en el que no hay cabida a la oposición ni a la disidencia. El argumento central es que la reforma es necesaria para la congruencia con la situación política que impera en la actualidad y para cumplir con un supuesto “mandato programático expresado por la mayoría del pueblo”. A partir de este enfoque se legitima la acción unilateral de convertir uno de los temas de la agenda pública en una prioridad democrática imperativa, contrastando, como se mencionó anteriormente, con la inercia de que las reformas se posicionaban en el legislativo y la participación de las instituciones autónomas a manera de contrapesos del poder.
Uno de los principales defectos es la composición de la Comisión, integrada por perfiles afines al Poder Ejecutivo y, salvo alguna excepción, sin experiencia en materia electoral. Y si bien, el propio decreto determina que la Comisión podrá invitar a representantes de otras dependencias, entidades o instituciones públicas o privadas, organismos autónomos, academia y sociedad civil, la participación de éstas se limitará a tener voz, mas no voto, en las decisiones del colegiado.
Esta estructura podría convertir el esfuerzo en una simulación, al advertirse una fachada de apertura a voces expertas, disidentes o no, pero blindando el control de la agenda, del debate público, de los estudios y la decisión final a la comisión gubernamental. Esto puede verse no como una omisión, sino como la estrategia calculada desde el poder para cooptar el debate público, centralizando la toma de decisiones y deslegitimando a cualquier voz opositora, académica o de grupos de expertos independientes, que no se encuentren alineados a los resultados de la Comisión.
Adicional a lo anterior, la Presidenta de la República, designó a perfiles leales por encima de personas que hayan demostrado un conocimiento o experiencia en la materia. Esto convierte éste en un espacio que no posee una cualidad de neutralidad para el debate técnico, sino que se asemeja más a un instrumento para la ejecución de un plan político predefinido, lo que parece demostrar que la reforma no nace como un proceso de perfeccionamiento institucional, sino como la consolidación de un proyecto de gobierno.
El factor tiempo
La creación de esta Comisión inaugura las actividades de la reforma electoral, sin que se conozcan a la fecha y a ciencia cierta las bases en que se sustentará la iniciativa, lo cual implica un riesgo, ya visto en la construcción de la más reciente reforma judicial, y lo es la premura por alcanzar los resultados en la elección de 2027.
La Comisión tiene el carácter de temporal. Debe instalarse en el mes de agosto y estará vigente hasta el último día de la presidencia de Claudia Sheinbaum, lo que pone de manifiesto que no necesariamente la iniciativa de reforma deba ser presentado para que inicie su vigencia en las elecciones intermedias de 2027, sino que pudieran continuar los trabajos con miras a la presidencial de 2030. Lo que arroja la esperanza de que se trate de un ejercicio técnico, estructurado y bien ejecutado.
El tiempo se convierte en factor, ya que de querer aplicarse en las elecciones intermedias de 2027, la reforma constitucional y las necesarias reformas a la legislación secundaria, deberían estar listas para finales del mes de mayo de 2026, y de esta manera cumplir con la disposición de que las reglas de la elección deben ser conocidas por partidos, candidaturas y electorado, 90 días antes del inicio del proceso electoral, por lo menos. Igual suerte correrían las eventuales reformas constitucionales y legales locales, en cuyo caso podría extenderse este plazo hacia los últimos meses del próximo año.
Esta situación se vivió en la reforma judicial reciente en donde las disposiciones legales no se conocieron con la anticipación debida, generando incertidumbre y dejando a la autoridad electoral en riesgo de inoperatividad.
Los temas sobre la reforma
Los anteriores intentos del oficialismo por presentar una reforma electoral se basaron en una agenda que buscaba una reestructuración profunda de la autoridad electoral que conllevaba un debilitamiento en sus capacidades operativas, reduciendo en un amplio porcentaje del personal de carrera, la supresión de juntas distritales y la fusión de unidades técnicas, al amparo de un supuesto ahorro, comprometiendo con ello la organización de elecciones con la calidad acostumbrada. En otros aspectos operativos de igual importancia, se socavaba la autonomía de la institución, por ejemplo, al pretender que la validación del padrón de votantes extranjeros lo validara la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Más allá de meros ajustes técnicos, propuestas de reforma de este tipo tienen un claro objetivo de debilitar la capacidad operativa del INE y reintroducir el control gubernamental sobre procesos en los que se había avanzado hacia su ciudadanización, primero, y su profesionalización, después, confirmándose el supuesto de un rediseño institucional de concentración de poder en el ejecutivo, debilitando al árbitro electoral. Un primer resultado de esto fue el papel protagonista que tuvo el Senado en las elecciones judiciales y que derivó en graves y fuertes errores que mermaron no solo la participación ciudadana sino que evidenciaron los nulos conocimientos técnico-electorales de este cuerpo legislativo, y su incapacidad para participar en la organización o desarrollo de un proceso electoral.
El riesgo de una reforma impulsada sin consenso, y sin el respaldo de la sociedad civil, es la carencia de la legitimidad necesaria para mantener la confianza en el sistema. Las reformas señaladas con anterioridad, a pesar de sus áreas de oportunidad, aciertos y errores, lograron crear escenarios de relativa estabilidad política construida en décadas, y la certeza necesaria que permitiera la alternancia en el poder, lo que llevó a este mismo gobierno a la victoria ya en dos ocasiones. Estas propuestas, y al menos la que se advierte desde la voz de la presidenta e integrantes de la Comisión, generan, por lo pronto, un clima de desconfianza de cara a las elecciones más grandes en la historia política del país de 2030, dado que a las tradicionales elecciones políticas, se debe adicionar el esfuerzo que representará por primera vez la concurrencia de las elecciones judiciales en todo el país.
El enfoque que tememos acabe por imponerse con esta reforma, y como se ha visto ya en varios países de la región, es el de un posible proceso de concentración de poder en el Ejecutivo, sin los contrapesos necesarios que, guste o no, fortalecieron el camino democrático en el país. Esos mecanismos que pusieron en evidencia las graves irregularidades y deficiencias de gobiernos anteriores.
Los temas sobre los que ha trascendido una posible iniciativa son la modificación de la representación de la ciudadanía en los órganos colegiados, lo que nos da la idea de eliminar la representación proporcional en el legislativo -algo que ya se había propuesto-, y la elección de consejerías electorales por voto popular; los métodos de votación y de procesamiento de los resultados, que puede versar sobre voto electrónico y nuevas maneras de mostrar resultados electorales preliminares; el régimen de partidos políticos, en lo que se ha manejado en medios como la disminución de su financiamiento público y prerrogativas; y a la institución y organización de autoridades electorales, como la preocupante desaparición de los institutos electorales locales, mayores facultades a la presidencia del Consejo General y, necesariamente, la modificación de atribuciones del Instituto que podrían derivar en un sistema centralizado, en contravía con el sistema federal mexicano y con las realidades locales de cada una de las entidades.
El futuro inmediato
El panorama no resulta promisorio en torno al avance democrático que se requiere en el país, y la reforma se asemeja a la de la construcción de la reciente reforma judicial, caracterizada por la premura, graves errores técnicos, omisiones y permisividad de malas prácticas y la llegada de personas vinculadas a grupos criminales y/o religiosos, y falta de consenso y de pluralismo.
La redacción de este decreto obvia la importancia de reglas claras, equitativas y técnicamente sólidas. La realidad nos impone la posibilidad de que éste acabe siendo un proyecto unilateral en el que la sociedad civil y las restantes fuerzas políticas se quedarán cortas en su intento por trasladar el debate hacia la arena del consenso que provea de estabilidad, certeza y legitimidad en el sistema electoral.